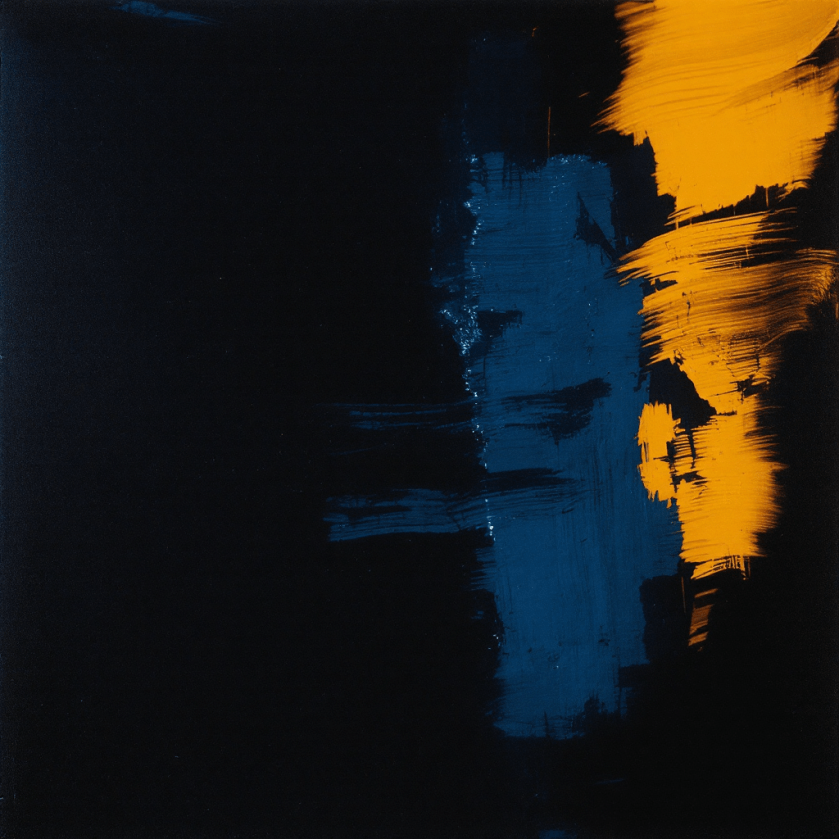A Valeria Campos,
por su amistad sincera
en tiempos de desapariciones
1. La filosofía es una forma de locura y, como toda locura, lo es en su singularidad. No se pretende en este breve texto –no se puede– ir más allá de lo que ya se ha escrito sobre este “tópico” a lo largo de la historia del pensamiento (Sócrates, Descartes, Voltaire, Nietzsche, Foucault, Derrida y el largo etcétera), sin embargo, en este intento de buscar lo irreductible, de la insistencia en aquello que no permitiría ninguna hendidura más en la razón; o tratando de explorar la experiencia de la no experiencia en lo hiperbólico, en el exceso del exceso por encima de cualquier presente no-loco sino situado, es que la filosofía, en su momento, ahí donde “actúa”, está loca, y solo un loco o loca podría asistir esta condición.
En esta dislocación, el/la filósofo/a es una suerte de arsenalero en la desmesura; acompaña a la locura de la filosofía siendo parte de sus preguntas siempre dispuestas a transformarse en otras que amplían la divagación hasta dar con un límite (un “tímpano”, dirá Derrida) que nuevamente requiere de la versatilidad de la locura para ir por la transgresión, por agenciarse tras la rotura de ese tímpano; se es parte del entramado de lo sinsentido que, para quien piensa filosóficamente, es todo el sentido probable. Lo testamentario, lo que queda, los archipiélagos que flotan una vez que la filosofía se adecuó a alguna categoría, abren un nuevo umbral de locura que seduce tanto como exige atravesarlo; sin saber qué hay del otro lado, qué nos espera. Tal vez una cierta nada o, por momentos y en la alegoría de lo liminal, la muerte.
Pensar la verdad más allá de la verdad, el lenguaje más allá del lenguaje, el ser como radicalidad total, el yo como una estructura exterior, la différance como una economía fundamental, la totalidad y el infinito, la nada, la justicia, la polis y la política, la finitud, el arte, en fin, reivindican una locura que no necesariamente debe o tiende a su materialización sino que resta ahí, de nuevo, suspendida, sin arraigo; siendo el suplemento de una cierta no presencia: aquiescencia del fantasma que en su deambular sin cardinalidad deviene loco en el mundo y lo trastoca hasta que nos impacta. No podemos sino ser sensibles a ser tocados por esa ebriedad espectral que, desde siempre, estuvo ahí.
Por estas razones, tal vez, ha sido tan mal comprendida la frase de Michel Foucault que aparece en el prólogo de La historia de la locura (1964) y que apunta que “[…] la locura es la ausencia de obra”. En principio se dirá que el loco, o la locura en genérico, no puede llegar a ningún tipo de objetualidad, no crea nada, su destino es lo in-objetable, por lo tanto no tendrá jamás una evidencia ni será indexado a ningún referente situado. La locura en este sentido quedará encorsetada en una suerte de impoder volcándose hacia sí, reproduciéndose en el interior del loco que habrá sabido acogerla pero jamás exteriorizarla salvo como exigencia de una demencia institucionalizada: la locura como diagnóstico.
Sin embargo, otra lectura de este breve pero intensísimo pasaje foucaultiano, es que la locura es toda la obra posible; en su ausencia de exterioridad, ella generaría desde una zona indetectable todo “el afuera” que el logos evade o, en otras palabras, la potencia exteriorizante que se intensifica en la locura ahí donde más pretende ser encapsulada. Si no es metáfora ni menos monumento que testifique y erotice la historia de los “cuerdos”, es porque posee una fuerza imaginativa que implosionará en cualquier momento como una idea, una disposición al texto y a la imagen (y a todos los infinitos pliegues y repliegues que entre texto e imagen, precisamente, se juegan –le debo esta intuición a Miguel Valderrama–). La locura entonces, al no llegar a ser nada, es todo en potencia; una región que nunca terminará de explorarse y en la que la filosofía intenta ingresar no para quedar encriptada, sino para sumergirse en lo insondable y lo informe, en las revelaciones itinerantes e invertebradas no sensibles para el logos. La ausencia de obra como lo propio de la locura es también lo mismo de la filosofía; un reflejo inorgánico e indeterminado que se reúne con “lo loco” en, pensamos, la plasticidad; la que al decir de Catherine Malabou es “[…] el exceso del porvenir en el porvenir” (El porvenir de Hegel…, 2013, p. 24).
¿Será la locura el sine qua non de la filosofía? O ¿es la locura, necesariamente, filosófica?
2. Jacques Derrida sostuvo que el reinado de la metafísica “no puede establecerse más que en el encierro y la humillación y el encadenamiento […] del loco en nosotros” (La Escritura y la diferencia, 1967, p. 94). La tradición en esta línea supondría un sometimiento de quienes han sido llevados por el bosque denso de la filosofía. En su crítica al predominio de la presencia, Derrida identifica con resignación esta península del loco desterrado que recibió la metafísica como un herencia no deseada, por obligación y monitoreada, de nuevo, por la tradición –por más que sea indescartable–. Y para esto era necesario sujetarnos a lo subalterno mas, también, locos para invertir el legado, el testamento; corromper en la locura de cara a la imposición de lo fijado, del sujeto como saldo histórico, de la esencialización del ente parasitando del ser; de la antropología situada que amplía el paradigma metafísico haciéndolo, ahora, moderno. Frente a todo esto era urgente más y más locura, nuevas palabras o contrapalabras que hicieran frente al imperio metafísico y a la fosilización de las ideas; expandirse en un pensamiento herético que, aunque indireccionado, despuntara hacia el sabotaje y la desarticulación de los protocolos filosóficos imperantes, autoritarios, canónicos. Cuando Derrida sugiere que es urgente pensar de otro modo, se refiere igual a lo intempestivo como otra forma de locura que, en el oído del folclor metafísico, detonara la diseminación y aquella “palabra esotérica”, como escribirá Gilles Deleuze en La lógica del sentido (1969), que descosa la sutura y abra la grieta por donde se filtre, otra vez, una locura; una indignante para la logocentrismo, pero de alto voltaje para la imaginación.
En esta misma línea y siguiendo en este punto a Jacob Rogosinski, es verdad que “todo intento de hablar de la locura –desde su experiencia y sobre ella– equivale a protegerse contra ella” (Le tournant de la générosité, 2014, p. 178). En el texto de Rogosinski aparece una forma distinta de pensar la relación entre locura y filosofía, una que en principio parecería más instrumental, en el entendido que “hacemos” filosofía para no volvernos locos, para habitar en “el perímetro de los normales” y volcarnos hacia los buenos modales filosóficos, a la norma, a los estándares, al rictus tiránico que refleja la escritura cuando se vuelve liturgia productiva. Para entonces la filosofía tendría una suerte de dimensión notarial, contractual: la practicamos para evitar la locura.
Sin embargo ¿no es acaso la filosofía entendida como recurso para protegerse de la locura una fuga de la locura misma? ¿es cierto que nos enfrentamos a lo irresoluble y tentamos algunos límites solo para no volvernos locos? Somos vesania, entramos y salimos del delirio y no se evitan los abismos en pos de la mentada normalidad.
La filosofía es una locura porque en ella encontramos el vibrato de una idea, la ilusión de una corazonada en la mitad de un mundo desahuciado, un soplo de vida y no de muerte que puede sostenernos de cara a la devastación, porque el presente es tachadura y la posteridad una medusa furiosa, y si no le damos cara con toda la locura de la que disponemos, el riesgo es que seamos arrasados por una realidad –“normal” y “cuerda”– que no dará tregua, nunca.
3. Nietzsche le escribía a Jacob Burckhardt, su profesor en Basilea, «[…] todos los nombres de la historia, soy yo». Probablemente lo primero que pensaríamos es que hay que estar loco para lanzar una frase de tal calado. Es decir, pretender que todos los nombres de todos los hombres y mujeres de toda la historia de la humanidad se abrevian en mí. Es como decir a lo Cristo: “yo soy el alfa y el omega y, entre medio, la historia ocurre siempre invocando mi único y absoluto nombre: Nietzsche”. No obstante, lo que leemos en esta alegoría nietzscheana, no es demencia ni psicosis. Se trataría de comprender en esta frase que un ser humano es todo lo humano, todo aquello humano demasiado humano que no puede sino resistir en la umbría de la soledad total, de la desolación que destruye, de una locura que lo emparenta con el pensamiento y, entonces, la filosofía viene por él no a rescatarlo, sino a darle una clave de acceso para ir más allá de lo insondable –el abismo del abismo, lo sin-suelo– y desde ahí desgarrar una idea loca, desajustada o descoincidente con lo que se nos ha inseminado inmemorialmente como precepto, moralidad, Occidente, Dios o “naturaleza humana”. Nietzsche en este sentido no estaba loco porque él es la locura; un riesgo sin precedentes que nos arroja al despiste de la razón y nos hace, aunque sea por un lapso breve, libres.
Noli me tangere espíritu de la razón que me regocijo en la locura sin moral ni tiempo. Es lo que me sugiere la libertad que frenéticamente y no sin ternura busca Nietzsche haciendo suyo el desmoronamiento de una época.
De este modo podemos reconocer, como lo coloca ahora Jean-Luc Nancy en un texto de 2007 titulado “Ipso facto cogitans ac demens” (algo así como Al mismo tiempo cuerdo y loco), que la locura va de un abandono de sí para pensarse a sí. De otra forma, la filosofía viene a desapropiar la idea de un sí mismo para desplazarnos hacia una exterioridad en la que, necesariamente, espera un otro. Nancy propone en este momento una suerte desposesión del yo (Butler, 2022), un abandono del ser a sí; un adiós a lo propio al que le es urgente una “desnormalización” de toda la rutina del ser, de lo divino, del tiempo, o de cualquier afirmación originaria –la Bejahung de la que hablaba Freud en La negación (1925)– que se ampara en una ipseidad que nos repite y reincorpora una y otra vez al mundo deviniendo siempre lo mismo, nunca aconteciendo en o para la alteridad.
Entonces, al arriesgar el yo y asumirse como un otro en el otro, la locura deviene amor; intuición de que el otro habita en su lamento, en su fragilidad y su dolor y que para llegar a él debo ser, yo mismo, totalmente otro, es decir, volverse loco de alteridad.
Al final, vale preguntar si es que pensamos “como locos” porque es una exigencia de la filosofía o porque, simplemente, admiramos la locura. O aún más allá, porque creemos en ella y en quienes han tomado el camino de la errancia en la enajenación (cuyo destino es la no llegada) viviendo vidas desmesuradas, i-rresponsables, sin ídolos, sin ley, sin instituciones; más bien en la anarquía profunda y sincera que solo puede florecer ahí donde lo loco aparece y reaparece para querellarse contra nuestra normalidad; contra lo continuidad de lo indexado, de los patrones y el canon.
Como lo escribe Derrida pensando en Antonin Artaud,
En aquellos que, dentro del encierro metafísico, se dejan sin embargo electrocutar pasando por el límite hiperbólico, encuentro siempre más interés y pasión que en tantos otros que creen criticar o deconstruir desde un cómodo afuera». (J. Derrida, Artaud le moma, 2002, pp. 20-21).
La filosofía está loca, no por vocación al desvarío o a la demencia, sino porque nada es posible sin la fuga del pensamiento, sin el desvío de aquellos y aquellas que imaginan cualquier cosa en la ritualidad sola de sus propios márgenes, de su vida y de su muerte… del amor por ti, del amor por mí.
Por amor al mundo ahí donde resulta imposible amarlo, sin embargo, es donde más nos debemos a él; en esta locura de locos que llamamos filosofía.