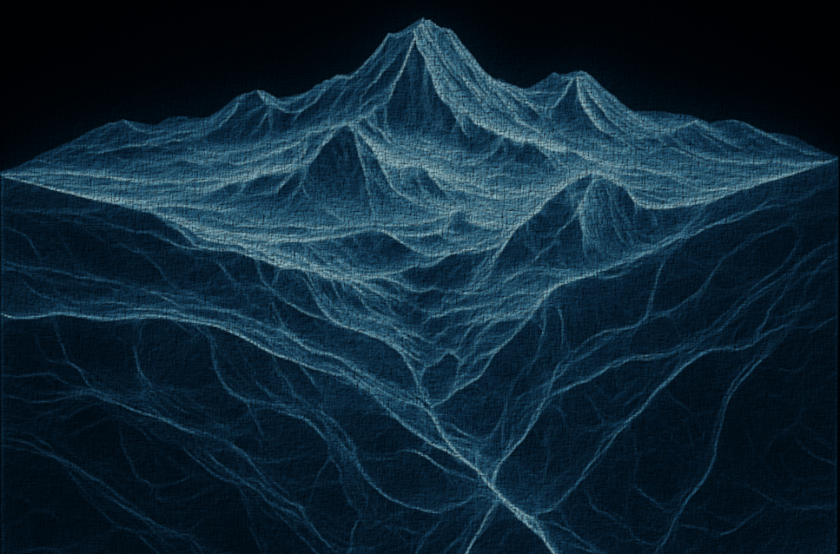El Antropoceno no es ocularcéntrico, a pesar de presentarse en imágenes, advierte Alejandra Castillo (p. 23) 1. Su escala no es humana: excede la mirada, la perspectiva, la distancia. El ojo se descompone frente al algoritmo, la imagen satelital y el flujo del big data. La visión deja de organizar el mundo y se convierte en su ruido de fondo.
El Antropoceno no es lo que se puede ver, sino el momento en que ya no hay nada que ver, porque toda imagen está saturada, como diría Joanna Zylinska. Las películas producidas por Netflix, como No mires arriba y Dejar el mundo atrás, dramatizan esa impotencia visual del Antropoceno. En No mires arriba, la destrucción del planeta se vuelve espectáculo mediático. La inminente catástrofe es tratada como un producto más en la economía de la atención. Todo se muestra, todo circula, y precisamente por eso nada interrumpe. El fin del mundo se vuelve trending topic, una secuencia infinita de notificaciones ante la certeza de que “no hay nada por hacer”. En Dejar el mundo atrás, la mirada se apaga. Un ciberataque global corta las comunicaciones, hackea los autos Tesla, y el mundo se detiene sin explicación, sin imagen, simplemente ocurre. Lo que colapsa allí no es solo la tecnología, sino el régimen visual mismo y su idea de que todo puede ser visto, registrado y comunicado. Incluso el colapso se nos ofrece como contenido, como simulacro, mostrando el momento en que la sobreproducción de imágenes coincide con la imposibilidad de mirar. El fin ya no puede ser visto, porque su escala no es humana, pero también porque es demasiado visible en la ilusión de transparencia.
Donna Haraway ha descrito las dos tentaciones que estructuran las respuestas imaginarias al colapso antropocénico. Por un lado, la confianza ciega en la curación tecnológica, la promesa de que la innovación salvará lo que ella misma ha destruido; por otro, el fatalismo absoluto, la profecía autocumplida de que se acerca el fin o la planificación de la huida de los superricos. Haraway se sitúa en una vía otra, que apuesta por el poder de la imaginación y la narrativa de la ciencia ficción, “tan importante en su pensamiento como el hecho científico”. Pensar desde la ficción no es escapar del colapso, sino habitar su límite, producir otros modos de relación material con lo viviente. Formas de imaginación que no prometen redención, sino la posibilidad de permanecer de otro modo en el mundo.
En la escritura de Alejandra Castillo, la ciencia ficción se vuelve una clave de lectura imprescindible para comprender cómo narramos el Antropoceno. No porque lo anticipe, sino porque permite leer sus lenguajes, metáforas y dispositivos: los modos en que intentamos darle forma al colapso. Desde las ficciones biopolíticas de Margaret Atwood, que revelan la acumulación originaria inscrita en el cuerpo de las mujeres, hasta El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu, donde la ecología desplaza a la política como principio de organización del mundo, la ciencia ficción dramatiza la pérdida de escala humana y el desbordamiento del diseño. En Lotería solar, de Philip K. Dick, las temperaturas extremas y los paisajes desérticos permiten leer lo que hoy, lejos de la ficción, materializa en las montañas de ropa ardiendo en el desierto de Atacama: residuos del progreso que devuelven la imagen de un planeta saturado (p.25). La autora permite pensar todas estas narrativas como parte de un mismo gesto: evidenciar que el Antropoceno no es una época que comienza, sino la narrativa de un diseño que llega a su fin.
En este sentido, Antropoceno como fin de diseño convoca también otras ficciones latinoamericanas que resuenan en su pensamiento. Mugre rosa, de Fernanda Trías, lleva el colapso al terreno de lo íntimo. Allí no hay catástrofe visible ni grandes explicaciones: solo una ciudad cubierta por una contaminación permanente, un aire que enferma y encierra, una vida que se deshace lentamente bajo el peso de la atmósfera. Si las películas de Netflix exponen el fin del mundo como evento, Mugre rosa lo encarna como condición respiratoria. La visión es sustituida por la sensación: el aire, el olor, el polvo. Trías escribe desde el cuerpo, desde la fatiga y la asfixia, en un registro háptico más que visual. Una forma de percepción que no observa a distancia, sino que siente desde la proximidad, el roce, la temperatura. Escribir, en este caso, implica entrar en contacto con lo real, dejar que lo real afecte la piel y la respiración. En ese mundo opaco y enfermo, donde la mugre ya no es residuo, sino ambiente, la devastación no se contempla. Se habita en los cuerpos.
Pero este fin de diseño no es un punto de llegada ni un trayecto, aunque así lo parezca. El límite configura, organiza: articula el vínculo entre democracia y desarrollo, entre visibilidad y derecho. La configuración de los derechos como orden mismo de visibilidad hace funcionar al sistema democrático como si fuese una idea, una promesa de igualdad, cuando en realidad se trata de un orden material sostenido por este diseño: género, explotación y energía. Como escribe Castillo, “mientras más visible se es en el dispositivo pedagógico, más invisible se vuelve el cuerpo de quienes no son narrados en el orden dominante” (p. 13-14). Lo común se narra a través del predominio y dominio del cuerpo sexuado, androcéntrico y elitista, que anuda educación, progreso y trabajo. Así, los relatos de democracia, bienestar y desarrollo se sostienen sobre un mismo patrón energético: el patrón eléctrico de la modernidad.
Ese patrón adquiere su forma más visible en Chile, convertido en una gran zona de sacrificio. Tocopilla, Mejillones, Coronel, Quintero, Puchuncaví, o la Comunidad Indígena Putreguel en la Región de Los Ríos que cuidaba Julia Chuñil, condensan la paradoja del progreso. La ilusión medioambientalista del capitalismo verde sustituye la posibilidad de una justicia estructura. Se indemniza, se compensa, se firman acuerdos, pero el patrón de acumulación es el mismo. En ese desplazamiento, lo que se gestiona no es la reparación, sino la confianza: la fe en que el derecho podrá recomponer lo que la economía destruye.
La jurista colombiana Julieta Lemaitre ha descrito este fenómeno como fetichismo legalista: la creencia compartida por los movimientos sociales en los procedimientos, incluso cuando el debido proceso ya no garantiza justicia, sino su diferimiento perpetuo. En tiempos en que la devastación se vuelve norma, la legalidad funciona como su máscara más perfecta. Lemaitre lo demuestra en la paradoja de Colombia: un sistema constitucional de amplio reconocimiento de derechos y, al mismo tiempo, un conflicto armado sostenido por la economía del narcotráfico. La promesa jurídica de reparación convive con la persistencia material de la brutalidad.
Ese mismo desplazamiento —del derecho a la gestión, de la justicia a la administración del riesgo— se expresa en lo que Alejandra Castillo, siguiendo a Mike Davis, denomina la ecología del miedo. En Dispositivo carcelario, Castillo analiza cómo el tránsito desde el modelo del Estado social y democrático de derecho hacia el modelo securitario implica un cambio radical. Allí donde antes se prometía reparación, ahora se administra la amenaza. El miedo organiza esta ecología y produce jerarquías entre los sujetos: delimita zonas inmunes y cuerpos sacrificables, y legitima la proliferación de diversas formas de protección y control. Santiago —como otras ciudades latinoamericanas— funciona desde la dictadura como un laboratorio de esa segregación: erradicaciones, zonas fortificadas, vigilancia privada, barrios enrejados. La administración de esta ecología no opera solo a escala planetaria, sino en la textura desigual de las ciudades, donde el aire, el miedo y el derecho se entrelazan como formas complementarias de gobierno.
¿Cómo confiar entonces en un aparato de visibilidad construido bajo la promesa de los derechos y la inclusión democrática, cuando lo que domina es el populismo jurídico y la espectacularización del castigo? “Altos y pequeños funcionarios de la política dedican buena parte de su agenda al diseño y exposición de su imagen en redes sociales” (pp. 39–40). La política se encuentra así con la viralidad: la mirada digital de la ciudadanía y la economía algorítmica del castigo convergen en un mismo espacio de juicio. Las imágenes de la intervención mediática —como la de Daniel Jadue, esposado y con chaleco reflectante al ingresar a prisión preventiva— condensan esa fusión entre derecho y espectáculo. En esa escena, lo que importa no es la verdad del proceso, sino la eficacia del escarmiento. La política penal se transforma en un recurso de legitimación y control, donde la justicia se mide por la exposición del acusado y no por la consistencia de las pruebas. El castigo se vuelve un lenguaje común, un modo de producir autoridad en medio del descrédito institucional.
***
Ese mismo orden visual sostiene también el régimen de la guerra contemporánea: imágenes continuas, directas, totales. La destrucción de Palestina transmitida en tiempo real condensa la paradoja. El horror ya no se oculta, sino que se muestra sin interrupción. La guerra, la catástrofe ambiental y el colapso tecnológico comparten la misma textura visual: exceso, simultaneidad, ausencia de escala. El algoritmo reemplaza la mirada humana; el dato sustituye la interpretación; la saturación de imágenes impide toda distancia. En este régimen visual, la realidad y la ciencia ficción ya no se oponen: se confunden. La guerra se transmite con los mismos códigos del entretenimiento, y el entretenimiento adopta la estética de la catástrofe.
El Gobierno de la riqueza sostiene su bienestar sobre el colonialismo que permanece invisible para el centro. Transfiere a las periferias el costo del uso de alta tecnología en forma de contaminación, saqueo y destrucción de ecosistemas; el costo de su alimentación exquisita mediante la sustitución del bosque nativo por monocultivos; y el costo de su bienestar urbano en la forma de desposesión territorial y neocolonialismos extractivos (p. 47 y ss). Incluso su seguridad está tercerizada: las periferias funcionan como campos de experimentación para nuevas armas, cuyos efectos —enfermedades, desplazamientos, cuerpos enfermos— se naturalizan como daño colateral.
En su versión latinoamericana, este gobierno de la riqueza se expresa en métrica punitiva. El “modelo Bukele” se presenta como paradigma de eficacia: más cárceles, más represión, más control. Chile reproduce esa ficción. Se anuncia la construcción de una mega cárcel para “los capos del crimen organizado”, aunque no existan quinientos capos. Lo que sí existe es un sistema penal en expansión, una justicia inquisitiva disfrazada de garantista y un aumento sostenido de la población encarcelada.
Los discursos sobre derechos humanos se reducen a consigna: ¿quiénes los tienen? ¿Alguien más, aparte de los violadores de derechos humanos recluidos en Punta Peuco, ha gozado de garantías procesales mínimas? La política criminal se vuelve espectáculo: ministros, abogados y opinólogos —Monsalve, Hermosilla, Larraín, Macaya, Vivanco— encarnan una escena donde la justicia se confunde con la venganza y el orden se sostiene en el miedo. En este teatro punitivo, los únicos que aún conservan derechos son quienes han saqueado todo.
Pero ¿quién sostiene ese cuerpo del capital? ¿Sobre qué cuerpos descansa esa maquinaria de castigo y acumulación? En ¿Tiene sexo la acumulación originaria?, los feminismos aparecen como una alteración posible de este capitaloceno, de este capitalismo caníbal que todo lo devora.
Cómo seguir pensando en los feminismos y su institucionalización, cuando este gobierno ha hecho del género un eje de legitimación. La proliferación de discursos sobre “gobiernos feministas”, patrullas de Carabineros con banderas LGBTIQ+ o campañas sobre “mujeres emprendedoras” no apunta a una transformación estructural, sino a la gestión de los signos: un mujerismo institucional, la sustitución de la disputa feminista por la administración del reconocimiento.
Engels situó correctamente a la familia como núcleo de la subordinación femenina, pero —como advierte Alejandra Castillo— cometió una corrección a medias. Al centrar la opresión en la estructura económica, no alcanzó a ver el dispositivo de género heteronormado que sostiene al capitalismo. Ese punto ciego se convirtió en el límite de los feminismos socialistas: lograron denunciar la desigualdad material, pero sin desmontar la tecnología política que produce la diferencia entre “hombres” y “mujeres” (p.33). Por eso el límite no es solo teórico, sino político. Mientras el feminismo permanezca dentro de una lógica inclusiva que intenta ampliar los márgenes, sin interrogar la forma-sujeto que el capitalismo necesita (la familia heterosexual, la maternidad como destino, el cuerpo como propiedad), seguirá reproduciendo su estructura.
El feminismo, en singular, se convirtió en una categoría estatal, en un orden representado por quien se autoproclama “gobierno feminista”, como antes Alberto Fernández decía luego de la aprobación del aborto en Argentina “yo acabé con el patriarcado”. En ese gesto, el intersticio entre género y feminismo se pierde. Mientras avanzan las ultraderechas, que en países como Hungría políticas natalistas no tan distantes de El cuento de la criada de Margaret Atwood.
En Contra el género, Alejandra Castillo advierte que “lo que afecta no es de ningún modo solo el acontecer nacional. Los afectos se organizan en términos planetarios en una inmensa red virtual, y sus efectos, a no dudarlo, son claramente materiales” (p. 62). Los dispositivos antigénero —como el llamado Bus de la libertad— condensan esa circulación global de capitales y emociones: imágenes que viajan con la velocidad de una selfie y traducen la moralidad en verdad política. En esa escena, el retorno a la “ideología de género” como enemigo común funciona como estrategia transnacional de disciplinamiento. El intento de restaurar la verdad sexual y nacional como fundamento de orden frente a un mundo percibido como inestable.
Por su parte, en Cuerpos y temporalidades del feminismo, lleva esta lectura al corazón de la política moderna: “si la política es una corpo-política, lo es porque presupone un orden de filiación sobre el que se organiza un sistema de género. La corpo-política moderna es heteronormada y reproductiva” (p. 73). Esa filiación atraviesa tres escenas: la institucionalización del género (cuotas, ministerios, presidentas); la ampliación de derechos sexuales y reproductivos (matrimonio igualitario, adopción homoparental); y la revuelta antipatriarcal surgida desde Ni Una Menos. Lo que emerge entre ellas es una tensión persistente entre reforma e interrupción: entre el género como herramienta de inclusión y el feminismo como fuerza de disenso.
Pero “hacer frente a la ideología de género implica problematizar creativamente el vínculo entre feminismo y mujeres”. Esa problematización se ejerce en el disenso: una distancia paradójica, “lo suficientemente cerca como para notar los contornos que cierran lo común y los modos en que se excluye lo asumido como cuerpo extraño”, pero también “una distancia máxima respecto del orden dominante” (p. 77).
***
Tal vez ahí comience otra política. Una política háptica, un modo de percepción y de pensamiento que se construye a través del contacto, del cuerpo, de la proximidad. Frente a la distancia óptica del ver, lo háptico propone una política del tocar: una forma sensible y encarnada de relación con el mundo cuando ya no hay horizonte que mirar.
También este libro insiste en la necesidad la revuelta no como un ‘antes’, un espacio previo o un lugar indecible de la política y de la democracia. En Democracia y revuelta, Alejandra Castillo retoma El día antes de la revolución, donde Ursula K. Le Guin narra la víspera de un levantamiento que aún no ocurre: la espera encarnada de una mujer vieja, cansada, que ya no cree en el futuro, pero cuyo cuerpo sigue siendo el lugar de la posibilidad. Si bien la revuelta toma lugar sin avisar, hay un cuerpo que la vuelve posible. Historias privadas y comunes, afectos propios y ajenos, resistencias grandes y pequeñas van dejando huella en ese cuerpo que hace posible el acontecimiento. El acontecimiento, para que advenga, necesita un cuerpo.
La fuerza de la alteración democrática, dice Alejandra, está en el sobrepasamiento de sus límites. Distinto a lo que podría pensarse, ese más allá no es caos ni destrucción, sino el momento necesario para la constitución de otro cuerpo para la política (p. 72). Tal vez ahí, en esa alteración que no promete redención, sino apertura, es posible pensar la política no como diseño, sino como interrupción. La democracia, en este sentido, no es una forma estable, sino una práctica de desborde, un cuerpo que se reconfigura en el contacto con otros cuerpos, una respiración compartida en medio del agotamiento. Frente al Antropoceno —ese tiempo del fin del proyecto—, la política se vuelve un ejercicio de tacto, de proximidad, de imaginación encarnada. No hay horizonte que mirar, pero todavía hay cuerpos que sostienen, que insisten, que permanecen.
Antropoceno como fin del diseño puede leerse también desde la noción de escritura desapropiativa propuesta por Cristina Rivera Garza. En su trabajo, la escritura no es entendida como producto de una inspiración individual o inexplicable, sino como una forma de trabajo material de cuerpos concretos en contacto —tenso, volátil, irresuelto— con otros cuerpos, en tiempos y lugares específicos: “Las escrituras, en otras palabras, son cuerpos en contextos. Por eso, por haberse generado en ese contacto comunitario-popular, hecha de pedazos de lenguaje que, capa sobre capa, presentan un mundo, a la escritora desapropiativa le toca llevar su texto de regreso a su contexto, esta vez convertido en la asamblea de la lectura donde todo se discute porque todo nos afecta. Así, al llegar a la asamblea, el texto desapropiativo llega en realidad al lugar donde nació. El diálogo que suscite, la polémica o el debate que genere, sólo constituyen la continuación del libro por otros y en otros medios.”
Ante el gobierno de la riqueza, cuando la emancipación se confunde con la productividad y la política con el miedo, Alejandra Castillo nos recuerda que aún es posible otra práctica: una política del contacto, del enjambre, de la alteración. Cierro esta presentación con una cita urgente de Ecología, Antropoceno y política:
“¿Modos de sobrevivir en el desastre? Ensamblar tiempos, sujetos, territorios y paisajes de formas inesperadas para el capital; organizar redes a la manera de enjambres, multiplicando sitios de intervención; pensar el espacio de acción desde lo más extenso a lo más reducido y poder alterar esas escalas dependiendo de las necesidades de la intervención. Si bien estas formas de descentrar la política son urgentes, no es menos urgente visibilizar los agentes de la acumulación depredadora del capital, las lógicas neocoloniales que vuelven con inusitada fuerza, la reformulación del patriarcado, el racismo explícito debido a la migración, los conflictos de clase (p.43).”
NOTAS
1 Alejandra Castillo, Antropoceno como fin de diseño, Buenos Aires, La Cebra.
Sofía Brito, Abogada, escritora y activista feminista