Escribir sobre un genocidio, pensarlo a distancia y asumir que se trata de dolores indescriptibles que no podemos siquiera alucinar (delirar), implica tomar un vuelo ciego al fondo de un abismo que nos es extraño; es saber que se ingresa desde lejos a las pasiones humanas más deformadas, monstruosas; apostar por sumergirse en la grieta por donde se filtra el dar la muerte sin reparar jamás en el rostro de quién recibirá la bala, la bomba, la tortura; es asumir también que en la extensiva crueldad de los victimarios se reproduce la iterabilidad del espacio de realización para que la consumación del holocausto, del quema-todo (del incendio el incienso dirá Derrida), siga teniendo su espectacular, infausto y necrótico horizonte. Porque siempre se puede ir más lejos en el impulso tanático; impulso al que el afán colonizador devenido en una suerte de producción fordista de cadáveres no se le transparentará su omega, su fin, hasta que todas las huellas de un pueblo hayan sido borradas.
Alrededor de 12 mil niñas y niños han muerto en Gaza desde la ofensiva israelí perpetrada en octubre de 2023. Esto representa, del total de víctimas que al día de hoy ha dejado esta “estrategia” criminal, alrededor del 40% según cifras recientes entregadas por el Ministerio de Sanidad Palestino.
Ciertamente se deshumaniza cuando pretendemos comprender un salvajismo de estas proporciones reduciéndolo únicamente a guarismos, a la fría nomenclatura y abstracción estadística, sin embargo, algo del patetismo de la enajenación colonialista podemos intuir quienes estamos distantes de lo que es inenarrable, inefable y para lo que no podemos construir imágenes porque, justo, el genocidio palestino no puede ser representado sino solo por aquellas y aquellas que viven y mueren en el espanto cotidiano.
Y es en esta línea que retomamos esta frase de J.L. Nancy de su libro La representación prohibida (2007): «[…] exponer la invisibilidad mediante los testimonios que nos fueran contemporáneos». Aquí Nancy nos advierte de entrada que la representación no será un tema de presencia, sino más bien de «invisibilidad», del acontecimiento invisible. Por decirlo de otra forma, se trataría de un decir (testimoniar) desde un aquí y un ahora —o desde la inmanencia del presente— lo que no aparece ni se evidencia, pero que, no obstante, se insinúa en lo que le es propiamente invisible, negado para los ojos y para un tipo de mirada que podríamos denominar empírica o, de otro modo, atávica en su historicismo. Lo que se nos (re)presenta no es más que la exageración de una presencia que, y en tanto desbordada, nos eyecta por defecto a lo in-contingente, a lo que no puede ser dicho, tampoco escrito, ni monumentalizado o representado de cualquier manera.
Como espectadores lejanos del horror, decimos que lo que ocurre en Gaza a propósito del inmensurable crimen, resta, justo, como una “representación prohibida”, inaccesible, porque no tenemos capacidad de ajustar en una imagen la proporción de las políticas de exterminio de un Estado que decidió abdicar de toda condición humana para llevar adelante un proceso que habita por encima de lo puramente ominoso, de lo abyecto, de la crueldad propia de un conflicto, para instalarse en una hiato histórico donde lo que debe ser borrado de la faz de la tierra no es solo una religión, una cultura, asentamientos o cuerpos, sino que se persigue un exterminio metafísico; destruir el “ser” palestino y, desde ahí, evitar cualquier potencial contingencia futura de este pueblo.
El genocidio, en este sentido, es distinto de una masacre.
Habría que evaluar de todos modos si el genocidio propiamente tal podría ser entendido como la articulación de sucesivas masacres que se reúnen en el precepto del cual derivaría el asesinato en masa e indiscriminado. Decimos que la masacre es puntual, asesina y acaba con un objetivo específico; el genocidio en cambio es un proceso que reconoce un inicio y cuyo fin último será la fulminación total de la comunidad de seres humanos hacia la cual apunta la cólera aniquilante.
Mientras no se logre acabar con el último pulso vital que quede en el mundo de aquel grupo humano al que se pretende desintegrar, el genocidio sigue su curso, no se detendrá, se considera en ruta y con la tarea incumplida, con la misión aún por terminar.
Entonces el genocidio no busca simplemente la muerte estratégica o parcial de un pueblo para llevar adelante su hoja de ruta geopolítica o la reconfiguración del mapa, no. Solo llevando a cero la existencia de su objeto de deseo tanático es que se sentirá satisfecho, acabado: extasiado en el triunfo del fin del mundo para ese otro al que no le permitió ninguna herencia porque craqueló y destruyó lo que les más propio: su ser.
Ejemplo de esta compulsión al exterminio fue lo que ocurrió a los judíos húngaros (llamados “los últimos”) durante la Segunda Guerra Mundial. A mediados de 1944 la guerra por Alemania ya se sabía perdida. El Reich estaba arruinado económica y militarmente, sin embargo, y aunque podría haber dedicado los pocos recursos que le quedaban a resistir algo más el avance de los aliados, Hitler decidió “invertir” todo en tratar de eliminar a los últimos judíos de Europa del Este, lo que tuvo como consecuencia que casi 600 mil seres humanos fueran muertos (la mayor parte de ellos en Auschwitz-Birkenau).
Esto expresa la psicopatía del racismo, lo patético de su empresa y el salvajismo de su proyecto cuando lo que moviliza es un odio fuera de serie. Hitler sabía que perdería, que moriría probablemente y que Alemania quedaría destruida, en ruinas, y que toda su enajenada empresa de conquistar el mundo e instalar “el imperio de los mil años” no sería más que el recuerdo de un genocida con delirios de César al cual la historia se encargaría de coronar como la fisonomía exacta del mal.
La diferencia de la empresa nazi con la del Estado de Israel actual (y aquí el gran peligro) es que este último no está arruinado; sigue siendo una potencia mundial económica, armamentista y nuclear. Posee uno de los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo y no tiene complejos en desatar su hemorragia racio-metafísica hacia la comunidad palestina. Por lo tanto, la necro-constatación que podemos extraer en este contexto, es que Netanyahu no descansará hasta que las vidas de Gaza, Cisjordania y todos los territorios ocupados, se transformen en un gran monte de ceniza.
Así lo indica cada uno de los sabotajes por parte del Estado de Israel a cualquier alto al fuego que se ha propuesto y así lo revela la pulsión de muerte que no descansará hasta que el genocidio se haya consumado en su totalidad o, bien, hasta que la comunidad internacional no solo se pronuncie, sino que tome acciones concretas de cara a las masacres que interpretan a coro el desangre de un pueblo objeto del primer intento de holocausto del siglo XXI.
El consuelo pos tragedia que implicaría la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad no borrará la herida infringida.
El pueblo palestino arriesga su sobrevivencia en el medio oriente y de no intervenir las potencias occidentales que deben salir de la zona de recreo lexicológica y de la pura condena a los crímenes del Estado de Israel, pues más niñas y niños seguirán alimentando el monte de cenizas y haciendo aún más “en serie” a la producción de cuerpos inocentes.


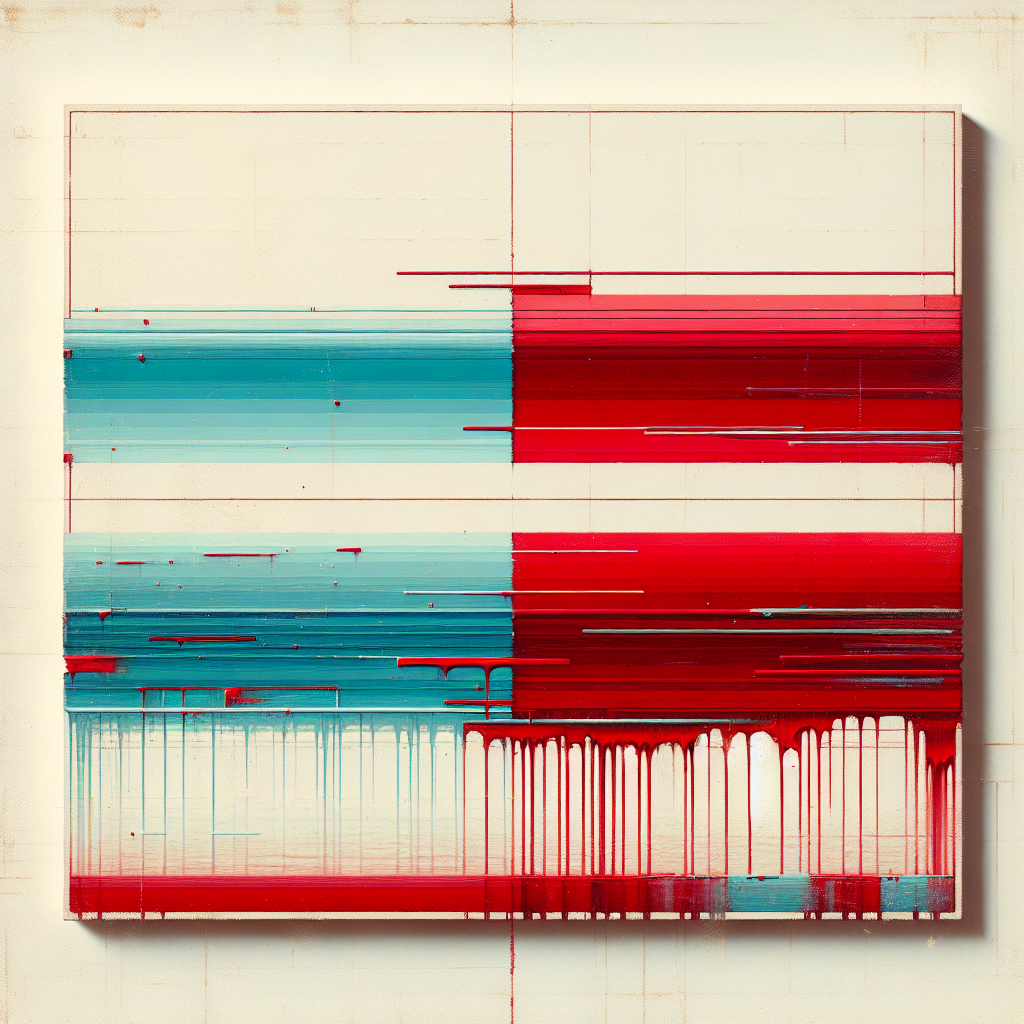
Un comentario en “Javier Agüero Águila / El Estado de Israel y el racismo metafísico”